Anteayer cené en l’Arpège. No hacía mucho de la última visita, pero al ir con un amigo gastrónomo que debutaba, optamos por el menú degustación. Alain Passard, chef de pedigrí rôtisseur, lleva ya muchos años dedicado a las verduras. De todos los pases del menú, tan solo dos incluyen carne o pescado; de hecho, quien lo desee puede optar por una opción exclusivamente vegetal. Diocleciano es uno de los pocos emperadores romanos que murió de forma natural. Tras veintiún años en el poder, abdicó y volvió a su Dalmacia natal a cultivar coles. Quien visite la ciudad costera de Split, Croacia, puede ver los restos de su palacio. Hay una tranquilidad en ver crecer las verduras. Algo similar debió de sucederle al triestrellado francés, que decora los muros de la sala con unos paneles textiles en los que están bordados con gusto los tres grandes jardines que posee, todos en territorio galo, y de donde proceden las frutas y verduras que constituyen la médula espinal de su oferta gastronómica. Uno de sus huertos, cercano al Mont Saint Michel, es cultivado por su hermano, monje. Lo primero que nos llevamos a la boca es un zumo de tomate y pimientos; lo segundo, unas verduras crudas. Alain nos alerta desde el inicio: aquí hemos venido a maravillarnos ante la Creación en toda su Gloria, sin necesidad de artificios ni opulencias. Si el Passard monje decidió dedicar su vida a Dios, parece que el Passard chef optó por dedicarla a su obra.
Si usted me pregunta, L’Arpège sigue siendo uno de mis restaurantes gastronómicos preferidos por la insultante sencillez de su propuesta: en un mundo de fastos y oropeles, con cartas que parecen incluir por obligación o desgana, como un automatismo, el pichón, el caviar, los carabineros, láminas de oro o trufas, Passard se erige en silenciosa resistencia: un consomé exclusivamente vegetal con una potencia de sabor que yo no podría conseguir ni echando media vaca, un cerdo, dos gallinas viejas y un pollo de corral a la olla; un tartar frío de verduras y otro caliente de pera y nabo que nos hacen preguntarnos si alguna vez comimos realmente vegetales; un gratinado de cebollas finísimo que de tan dulce podría ser un postre. Frente a los restaurantes con neones de Dom Perignon e inversiones millonarias en decoraciones de dudoso gusto, l’Arpège nos ofrece una visión casi monástica del hecho gastronómico. Es mi cuarta visita a este restaurante. De la primera ha pasado ya más de una década, pero sigo recordando algunos platos con una viveza que indica la capacidad de este cocinero para crear una obra memorable, el misterio de un plato, creación de naturaleza obviamente efímera, que nos acompaña sin embargo por mucho que pasen los años, como el rosbif que se cortaba con cuchara o las verduras sin aliñar, constituyendo cada una el aderezo de su vecina, en un diálogo improbable y silencioso.
A riesgo de decir una obviedad, nada de esto se puede explicar sin la genial figura al frente de esta casa. En todas mis visitas, siempre estaba ahí, en la cocina, junto a los fogones, jamás dando conferencias sobre innovación y metafísica en Stanford, participando en programas de la televisión o protagonizando anuncios de coches. Se van yendo las mesas y se sienta con nosotros. A mí en estas ocasiones lo único que me sale es dar las gracias: por la honestidad, por un talento tan generosamente compartido, por el amor por el oficio que se paladea en cada bocado, por la joie de vivre que lo impregna todo, porque las conversaciones cobran otro significado cuando se mantienen frente a platos que encarnan una verdad esencial, porque siempre que venimos aquí somos felices, porque cada visita es un recuerdo agradable. En sus ojos hay un brillo sincero y amable, que me invita a darle las llaves de mi casa y confiarle todo lo que tengo, lo poco que tengo. Nos dice que estamos invitados a sus jardines, que cocinemos juntos, y me siento como un niño al que le proponen jugar al fútbol con Cristiano. No sé si es un gesto de amabilidad genuina o una argucia pero, llegados a este punto, como le comento a mi amigo DM, estoy dispuesto a vaciar mis cuentas bancarias por pasar un rato más con él. Le pregunto si podremos hacer una quimera1. Sonríe y yo ya especulo con la criatura fabulosa que alumbraremos para devorar después, tornados en Saturnos triunfantes. Se queda pensativo, levanta la cabeza, nos mira y dice: “acabo de pensar algo que no se me había ocurrido nunca: la vida es como un gran recipiente y yo procuro llenarla con toda mi alegría y mi amor por este oficio”. Si mi vida fuera también un recipiente, cada visita a l’Arpège la ha llenado con un poco de ese gozo que sentimos en presencia de lo bello.
Passard es uno de los mejores asadores de Francia. Algunas de sus vistosas creaciones, conocidas como quimeras, le sitúan a medio camino entre el doctor Frankenstein y el profesor Moreau, criaturas cosidas entre sí como la pularda con cabeza de anguila que consigue cocer a la perfección en un alarde técnico asombroso.




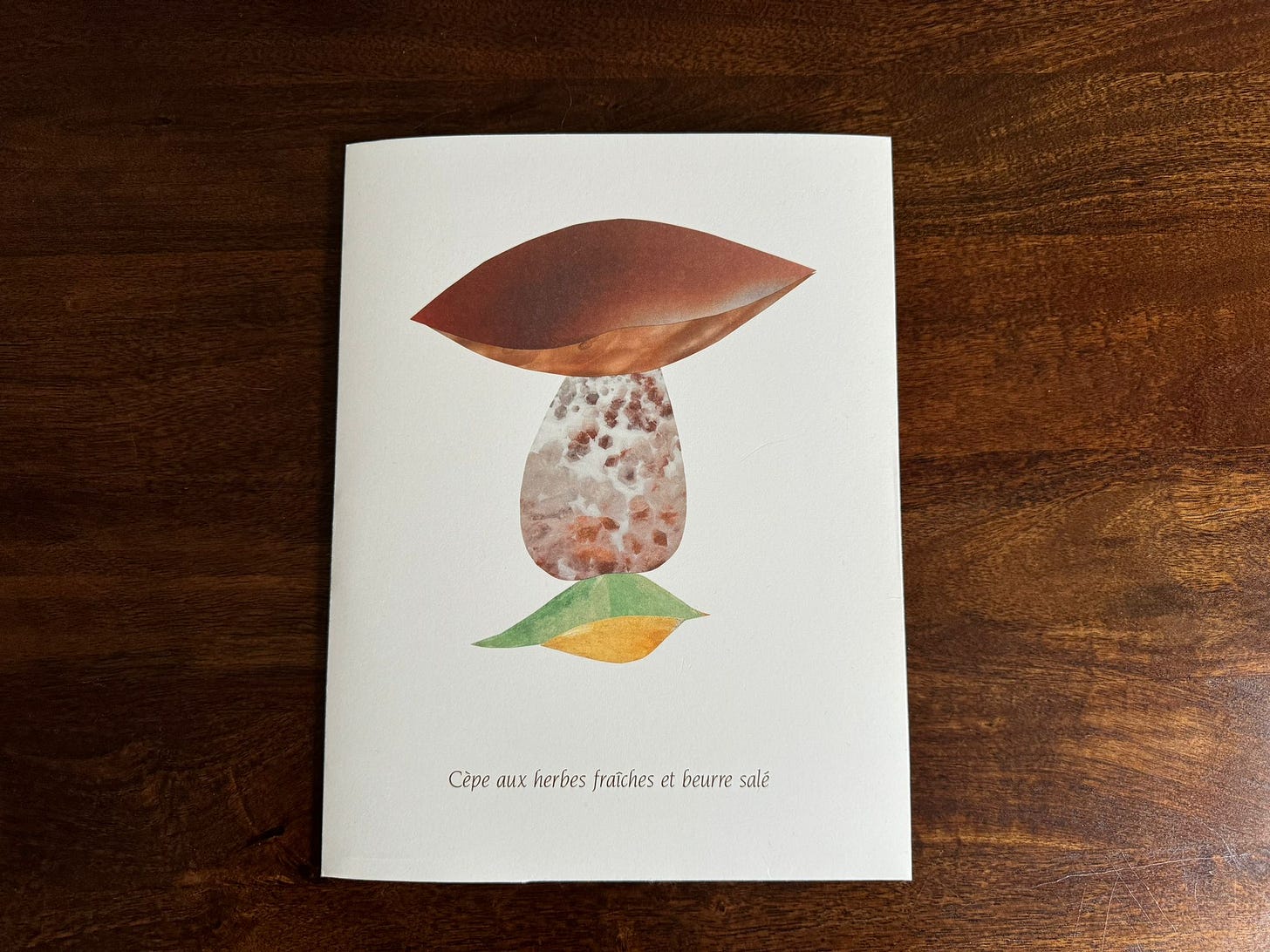
precioso y preciso homenaje a PASSARD, la sencillez cotiza alto en tu relato y eso tambien cautiva.
excelente relato Nacho ,próxima visita yo también me apunto a Arpège,tu relato ha despertado la curiosidad